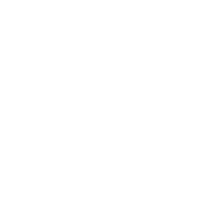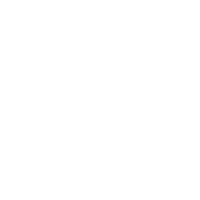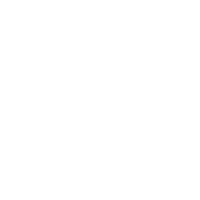Vivimos en la sociedad más audiovisual de la historia y Daniel, un venezolano de veinte años, se ha cansado de almacenar recuerdos en formato jpg. De ese modo, emprenderá un viaje a través de la memoria para demostrar que el mejor modo de conservar nuestra historia es… guardarla en el corazón.
Yo nací el año en que Sony lanzó al mercado su primera cámara de fotos con doce megapíxeles. Hasta que cumplí los trece años no presté mucha atención a este dato, pero aquel día sí. Básicamente, porque a mi señor padre se le ocurrió sentarme en su despacho y mostrarme el disco duro de quinientos gigas en el que guardaba imágenes de lo que había sido toda mi vida hasta el momento.
Pude verme saliendo de mi madre. El rostro que se le quedó justo después de que me llevaran a la incubadora. Me vi en la incubadora. Con mis tíos, mis primos y mis abuelos. Mamando del pecho de mi madre. Levantado en brazos por mi padre como si fuera el cachorro del Rey León. Me vi sonriendo, llorando, gritando de lo que parecía ser dolor; tranquilo y dormido. Calvo, con pelo. Con más pelo.
En la guardería. En preescolar. Sentado en el regazo de un Rey Mago en el centro comercial; con un disfraz de Son Goku. ¡Uf! Cómo me gustaba aquel disfraz. Yo lo recordaba súper realista. Lo que pasa es que, al verlo en las fotografías, caí en que no era el traje, digamos… oficial. Mi abuela y mi tío lo habían cosido para mí, y en la imagen se veían los pespuntes y los remates, que le daban un toque Frankenstein bastante desalentador. Luego estaba lo del Rey Mago, que no venía del lejano Oriente como supondrán. Era un chico que tendría mi edad de ahora, con acné. Supongo que estaría sacándose un sobresueldo para cumplir sus sueños.
El caso es que en aquellas fotografías me vi vestido de tantas formas, rodeado de tantas personas y juguetes diferentes que, a mis trece años y estando al lado de mi padre, algo hizo “clic” dentro de mí. De pronto, mis recuerdos se habían transformado en imágenes de alta calidad que le quitaban todo el entusiasmo y nostalgia con la que yo los paladeaba en mi mente.
Esa misma noche, y a hurtadillas, cogí el disco duro y entré en la cocina. Abrí el grifo y lo puse bajo el chorro de agua hasta que sentí que nunca más volvería a funcionar. Yo no quería saber tanto. Quería dejar en blanco ciertos espacios de mi vida. Vacíos, para rellenarlos con mis propias ideas, o al escuchar las batallitas que me contaban mis abuelos.
Cuando mi padre descubrió lo que había hecho, me cruzó la cara de lado a lado. ¡Plas, plas! Me dio fuerte, pero no dolió en absoluto. Sonreí como sonrío ahora al recordarlo, porque a mi padre, a aquella cámara de doce megapíxeles y al disco duro de quinientos gigas, les debo mi profesión. A los dieciocho ingresé en la escuela de bellas artes y, tres años después, estoy a aquí presentándoles mi primera exposición en solitario: “La cámara que hallé en mi corazón”.
Pasen y vean.
Autor y © del proyecto y los textos: Miguel Ángel Font Bisier