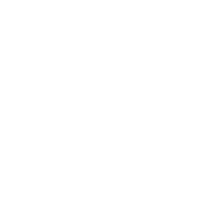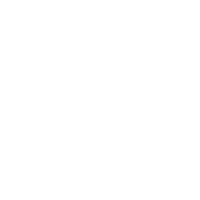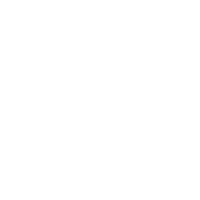Descubre el intrigante viaje de Antoine, donde la realidad se entrelaza con lo desconocido. Una odisea que cuestiona nuestra existencia y el precio de la paz.

La sección C
1: Antoine
Antoine recibió su nombre en homenaje al autor de El Principito. Tenía trece años, pero la pubertad aún no le había visitado. No obstante, sus largas y flacas piernas denotaban el cambio que estaba a punto de darse en el joven parisino.
De pocas palabras y muy observador, Antoine era muy querido por su familia, que constaba principalmente de los tres habitantes de su hogar: su madre, Adèle, su padre, Maurice, y su gato Isidore. De ellos, había aprendido mucho. Adèle le había inculcado su amor por los tebeos y la literatura en general. Su afición por el cine llevaba el sello paterno. Por último, gracias al atigrado Isidore, había adquirido un gran sentido de la responsabilidad, perdiendo, entre otras cosas, el reparo a limpiar los deshechos del animal.
Antoine sacaba buenas notas, pero no excelentes, pues ocupaba su tiempo en coleccionar libros y películas de aventuras, viejos gorros de aviador y miniaturas de todo tipo de aeronaves. Estos artículos tenían un punto en común: se podían comprar a bajo precio en los mercadillos de París. Por eso, Adèle y Maurice no ponían impedimentos a los gustos de su hijo. Al fin y al cabo, ellos los habían fomentado a lo largo de su infancia.
La fascinación de Antoine con el cielo culminaba en lo que, para él, era su joya de la corona: un enorme y viejo telescopio que usaba a todas horas. Cada tres días, limpiaba la lente del aparato, mientras escuchaba pódcasts sobre astronomía. Así fue como Antoine se enteró de que un eclipse de luna tendría lugar en pocas semanas. Dado que nunca había visto uno, se esmeró por tener su telescopio a punto para el evento.
Llegó el día —un domingo de mayo— y Antoine se encontraba dando vueltas en su habitación. Parecía un tigre enjaulado que se mordisqueaba las uñas sin parar. Al cabo de un rato, su agitación le dio ganas de ir al baño. Sin pensárselo dos veces, salió al pasillo con tanta prisa que no reparó en que se había dejado la puerta abierta, lo cual trajo funestas consecuencias: Isidore irrumpió en el cuarto. Asustado por unos ruidos de la calle, el animal brincó sobre la cama, arañó los muebles… y volcó el telescopio.
¡CRACK!
Al caer, la lente se rompió, y el lado más infantil de Antoine brotó al instante.
—Pero ¿qué haces, gato idiota? ¡Te odio!
Sabiéndose culpable, el minino huyó despavorido por entre las piernas del chaval, cruzándose con Maurice por el pasillo.
—¿Qué pasa, Antoine?
—¡Mira lo que ha hecho Isidore! ¡Esta noche hay luna de sangre y no voy a poder verla!
Hecho una furia, el joven comenzó a revolcarse por el suelo, y su padre suspiró con paciencia. No parecía ser el momento para mantener una conversación con el chiquillo, así que caminó hacia el salón y le dejó espacio para que se tranquilizara.
Al cabo de un rato, Maurice escuchó un fuerte golpe que provenía de la habitación de su hijo. Preocupado, acudió con rapidez para descubrir que Antoine había roto su hucha de cerámica y estaba contando los ahorros que tenía.
—Por favor, llévame al rastro. Dicen que la luna se va a poner muy roja…
Su padre lo miró con ternura y accedió.
2: El vendedor
Cuando Maurice aparcó frente al rastro, muchos de los vendedores ya estaban recogiendo sus puestos. Impaciente, Antoine salió del coche y se perdió entre los pasillos del lugar. Maurice confiaba en su hijo, así que lo esperó en la entrada mientras se mensajeaba con su esposa.
Un cuarto de hora después, Antoine apareció cansado y con la frente llena de sudor.
—Papá, no hay.
Maurice bloqueó el móvil y prestó atención a su hijo, que, desanimado, se sentó en el primer escalón de la entrada.
—Iba a ser mi primera luna de sangre…
Entonces, un señor menudo se acercó, dando pasitos cortos.
—¿Qué es lo que buscan? —preguntó con su voz aflautada.
Antoine y Maurice lo miraron con extrañeza. Además de su reducido tamaño y la voz aguda, el hombre tenía la tez grisácea y vestía una gabardina del mismo color. También llevaba un sombrero de ala, que tapaba su cabeza calva y redonda.
—Hola, qué tal —dijo Maurice con cierto nerviosismo—. Estamos interesados en un telescopio. Esta noche hay eclipse.
El vendedor examinó al joven. Luego, hizo una pequeña reverencia y caminó hacia los pasillos del rastro.
—Vengan, vengan conmigo. Seguro que encontramos algo de su interés.
Antoine sonrió esperanzado y lo siguió hasta su puesto de venta. Maurice, el último en la comitiva, no quitaba la vista del recién llegado. Cuando llegaron al tenderete, observaron que había pocos artículos, y que todos presentaban extraños diseños. Maurice se rascó la cabeza, pues no tenía la más remota idea de cuáles serían las funciones de los coloridos objetos que tenía delante. Por el contrario, Antoine estaba alucinado.
—Te gustaría ver la luna tan cerca como fuera posible, ¿verdad? —interrogó el vendedor.
—Sí… —respondió el niño.
—Entonces, en mi tienda seguro que habrá algo para ti. Avísame si lo encuentras.
Antoine escudriñó el tenderete, de arriba abajo, de derecha a izquierda… Hasta que los vio: al fondo del puesto, unos pequeños prismáticos de color púrpura sobresalían tímidamente.
—¡Ahí, papá! ¡Mira!
El vendedor esbozó una leve sonrisa y se los acercó.
—¡Buen ojo! Si me los compras, verás muy bien el eclipse. ¡Garantizado! Tienen mucha, mucha nitidez…
Antoine sacó las monedas que llevaba en los bolsillos.
—Tengo todo esto, ¿es suficiente?
El vendedor asintió y ambos completaron la transacción.
3: Luna de sangre
Una vez en casa, Antoine cenó rápido, besó a Maurice y a Adèle y subió a la azotea de la finca seguido por su gato Isidore.
Diez minutos para el eclipse. Tres. ¡Un minuto! En el cielo, la luna se tiñó de un rojo intenso, y Antoine la disfrutó a través de sus prismáticos. El vendedor no le había mentido, ¡tenían una definición increíble! La veía tan cerca, que tuvo la sensación de que podía extender el brazo y acariciarla con los dedos.
El joven suspiró feliz, pero de pronto, una sombra pasó por delante de los binoculares. Pensándose que era un mosquito, Antoine se cubrió la cara y agitó los brazos. Tras diez segundos de aspavientos, el muchacho se cansó y redirigió los prismáticos hacia la luna. Entonces, ya no vio una sombra, sino ¡muchas más! Descendían a toda velocidad, y en caída libre, hacia la ciudad.
Extrañado, Antoine levantó los prismáticos para ver de dónde provenían las siluetas. Entonces, la vio flotando entre las nubes: una gigantesca astronave gris. En su parte inferior, la nave tenía una compuerta desde la que salían eyectadas las pequeñas sombras. Algunas caían hacia el norte de París, otras hacia el este… ¡Se expandían en todas direcciones!
Antoine alucinó, aunque la curiosidad le mantuvo la cabeza fría. Ahora que había descubierto el origen de las siluetas, quería saber lo que eran exactamente. Por tanto, fijó los binoculares en una de ellas y siguió su recorrido.
—¡Te tengo! Vamos, quiero verte bien.
La sombra se acercaba al suelo a toda velocidad, pero el joven no la perdió de vista.
—Sigue… ¡sigue! Baja un poco más…
Antoine ya casi podía verla con total nitidez.
—Venga… ¡enfocad, dichosos prismáticos!
El chico gritó tan alto que asustó al gato. Por su parte, la sombra entró en el rango de enfoque de los binoculares. Se trataba de una viscosa criatura, redonda y púrpura. De unos cincuenta centímetros de alto, la grasienta bola tenía una especie de boca carnosa, a través de la cual asomaban tres tentáculos llenos de ventosas. El joven observó con terror cómo caía sobre la espalda de un hombre de cincuenta años que paseaba por la calle. Él pareció no darse cuenta de nada, y la criatura enroscó los tentáculos alrededor de su cuello, mientras deslizaba el resto de su cuerpo hacia los riñones del transeúnte. Una vez allí, se quedó pegada.
¡Antoine no lo podía creer! Se quitó los prismáticos y levantó la cabeza para ver la nave con sus propios ojos, pero solo encontró nubes y oscuridad. Tampoco había rastro de las criaturas con piel de Blandi Blub. Titubeante, volvió a usar los binoculares, y allí estaban las criaturas y la nave de nuevo. El fuselaje le recordaba al Nautilus, el submarino del Capitán Nemo. Su alargada forma de pez vela, la proa en forma de puntiagudo rompehielos…
«Antoine, ¡no te distraigas!», se dijo, enfocando los prismáticos hacia las calles. En ellas, muchas personas ya tenían un parásito pegado a su espalda. Lentamente, un pensamiento afloró en el chico, que dirigió los binoculares hacia Isidore. En el atigrado lomo del gato no había nada. Lo cogió en brazos y bajó corriendo a su casa.
4: El ataque
Ya en el piso, Antoine abrió la puerta del baño, encendió la luz y se enfocó la espalda con los prismáticos a través del espejo. Estaba limpio.
El joven sintió alivio, pero la calma duró poco.
—¡Cariño! ¿Qué tal ha ido? ¿Has podido ver bien el eclipse?
La voz de Maurice sonó desde la cocina, y Antoine sintió un escalofrío. Se dirigió hacia allí, asomó la cabeza por el quicio de la puerta y vio que su padre estaba fregando, mientras que su madre ponía la lavadora. Respiró hondo, levantó los prismáticos y los dirigió hacia ellos. Esta vez, sí. Ambos tenían una criatura pegada a la espalda.
El muchacho no dudó. Con su mano libre, cogió un rodillo de amasar y se dirigió hacia su padre.
—Antoine, ¿qué haces?
—¡Aaah!
Su hijo lanzó un primer golpe. No obstante, Adèle agarró el brazo de Antoine y lo desarmó sin dificultad, empujándolo contra la pared.
—Hijo, ¿qué te pasa?
—¿No los notáis? ¡Están detrás! ¡En vuestra espalda!
El joven se resistía, pero su madre lo tenía inmovilizado.
—¡Basta! ¡Para de una vez!
Debido al forcejeo, los prismáticos resbalaron entre los dedos de Antoine y cayeron al suelo.
—¡Mamá! ¿Por qué no los ves? —gritó el muchacho mientras señalaba los binoculares—. ¡Mira la espalda de papá!
El pavor de su hijo era tal que su madre le dio un voto de confianza. Cogió los prismáticos, pero justo cuando iba a mirar a través de ellos, una luz entró por la ventana. Como si de un potente flash fotográfico se tratara, el haz parpadeó tres veces y la visión de Antoine se nubló por un momento.
Cuando recuperó la vista, el chaval se encontró con que la habitación estaba sumida en tonos púrpuras que le permitían ver a las babosas sin necesidad de usar los prismáticos. En el centro de la cocina, Maurice y Adèle estaban rígidos e inmóviles; todo lo contrario que sus grasientos parásitos. A modo de siniestro masaje, los engendros se deslizaban por la espalda de sus huéspedes, presionándola igual que una cría de gato sacando leche de su madre.
Aturdido, Antoine cogió un cuchillo de la encimera y se lo clavó a una de las criaturas. El filo rebotó en su piel, y la babosa continuó alimentándose de Adèle sin inmutarse.
Frustrado, Antoine soltó el arma.
¡MIAAAAU!
Sobresaltado, el chico se giró y vio que Isidore estaba temblando, posado en el alféizar de la ventana abierta. A sus pies, tenía una caída de seis plantas.
—Isidore, ¡no! ¡Baja de ahí!
¡MIAAAAU!
El gato hizo caso omiso y, asustado, saltó al vacío.
5: Ascenso
Cuando Antoine vio saltar a Isidore, el corazón le dio un vuelco, pero debajo del animal, y precedida por dos flashes de luz púrpura, se dibujó una brillante escalera blanca. El gato no se esperaba que el suelo estuviera tan cerca de sus patas, por lo que no supo cómo aterrizar y se despatarró sobre la luminiscente plataforma.
Ya por inercia, y dado que la situación rompía con todos sus esquemas, Antoine usó los prismáticos para ver hacia dónde se dirigían los peldaños. Así comprobó que la estrecha escalera de luz llegaba hasta la aeronave. Con el corazón en un puño, el joven se acercó a sus padres, que continuaban congelados, y los abrazó. Sintiendo que no podía hacer nada más por ellos, se colgó los prismáticos del cuello, apretó los cordones de sus zapatillas y salió por la ventana.
Una vez fuera, el joven puso el pie derecho sobre el primer peldaño de la escalinata. Parecía firme, así que decidió apoyar también su pie izquierdo. Entonces, una membrana translúcida salió de los extremos de los escalones y rodeó el camino que Antoine estaba a punto de recorrer.
Atónito, Isidore maulló, cruzó la ventana y volvió a la cocina, dispuesto a no salir bajo ningún pretexto.
—Vaya, sabía que podía contar contigo —masculló Antoine, decepcionado.
Con expresión perezosa, el gato bostezó. Frente a la actitud del minino, su dueño respiró hondo, se dio la vuelta y emprendió el ascenso. La escalera era larga e inclinada, pero no sintió vértigo gracias a la seguridad que le brindaba la membrana de su alrededor. Tampoco miró hacia abajo, ni pensó en si alguien lo estaría viendo. Tenía que detener la invasión de los monstruos y salvar a su familia. ¡No había otra opción!
Antoine subía y subía, mientras contaba los peldaños.
«Mil ciento diez. Mil ciento once… ¿Por qué no habrá una máquina de tele-transporte o un ascensor, como en Charlie y la Fábrica de Chocolate?».
Ya iba por el escalón mil trescientos.
«Esto está muy lejos… ¿y si luego me comen los monstruos y todo se acaba en un segundo? Tanto esfuerzo, para nada, ¡qué triste! Qué hago, ¿vuelvo a casa y llamo a la policía? Pero son otros mil trescientos escalones de vuelta, y nunca sabré qué hay dentro del Nautilus».
Desanimado, el joven se sentó en uno de los peldaños.
—Piensa, Antoine, piensa…
El sonido de un avión lo interrumpió. A cien metros por debajo del muchacho, un Boeing 787 atravesó las tupidas nubes.
—¡Guau! ¡Menudas vistas!
Un escalofrío recorrió el cuerpo de Antoine. Sonrió, se limpió el sudor y disfrutó del momento, recordando a las grandes figuras de la mitología. Todas habían realizado un largo y difícil viaje para vivir sus aventuras. Se dio la vuelta y miró hacia su casa. ¡Qué chiquitita se veía! Motivado, aceptó que, si quería llegar a la nave, tendría que pagar el precio de subir las escaleras. El entusiasmo lo invadió y continuó a paso rápido, usando los prismáticos de vez en cuando para ver si el Nautilus aún continuaba en su sitio.
«Tres… Dos… Uno… ¡Por fin!».
Cuando Antoine se plantó frente a las enormes compuertas de la nave, la luna de sangre ya había perdido su intenso color. Al llegar, lo primero que hizo el joven fue tomarse un descanso; no tanto por la subida, sino por la alta presión atmosférica que, a ratos, le había dificultado respirar. Afortunadamente, y gracias a la protección de la membrana que lo rodeaba, lo había llevado bastante bien.
Mientras reposaba, se fijó en dos detalles: el primero, que había una gran letra C sobreimpresa en las compuertas. El segundo, que dicha consonante estaba pintada del mismo color que sus binoculares púrpuras.
«Qué raro… ¿por qué los extraterrestres utilizan el mismo alfabeto que nosotros?».
¡KSSSSHK!
El sonido de un escape de aire lo sacó de sus pensamientos: las compuertas se estaban abriendo.
6: La Sección C
En cuanto vio que cabía entre los portones, Antoine se coló en la nave y, aunque estaba preparado para todo, lo que vio dentro de ella le desconcertó. Contra todo pronóstico, la entrada conectaba con un gran espacio similar a una fábrica de automóviles. En la cara oeste de la sala, se erigía una enorme balsa. Dentro, había gran cantidad de una burbujeante mucosa púrpura, la cual era vertida sobre una línea de montaje industrial a través de un grifo metálico. Este funcionaba de forma parecida a una manga pastelera, y expulsó un chorro de grumo durante cuatro segundos. Luego se cerró, cortando la baba. Entonces, desde la zona este del lugar, un trabajador se acercó al engrudo recién vertido. Armado con una vara negra, aplicó una fuerte descarga eléctrica a la mucosa.
¡IIIH! ¡IIIH! ¡IIIH!
La baba chillaba y se estremecía, pero el trabajador volvió a electrocutarla. Esta vez con más voltaje.
¡IIIH! ¡IIIH!
Antoine sintió un escalofrío, y se fijó en que el empleado le resultaba familiar. Tenía la misma ropa y rasgos físicos que el vendedor del rastro.
¡IIIH!
A cada descarga, el grumo se retorcía de dolor y, como si de lágrimas se tratase, supuró un fluido gris que lo recubrió en su totalidad. Esta capa gelatinosa le dio al engrudo la forma y textura de los parásitos que Antoine había visto antes. Después, el trabajador apretó un botón y la cinta mecánica comenzó a deslizarse. De ese modo, el niño se fijó en que el largo recorrido de la cinta desembocaba en la compuerta por la que las babosas caían al vacío. Comprendió, pues, que estaba siendo testigo de la creación de los parásitos: distintos trabajadores les inyectaban fluidos, los rociaban con espray, los electrocutaban sin parar…
«Qué mal lo tienen que estar pasando. Cómo chillan… Qué pena».
Antoine recordó con tristeza un documental que había visto sobre animales a los que les arrancaban la piel para hacer abrigos.
«¡No! ¡Espera! ¿Qué pena me van a dar? ¡Son los monstruos que están devorando a mis padres en la cocina de mi casa! ¡Que invaden mi ciudad!». Tuvo ganas de agarrar la cinta mecánica y estirar de ella hasta romperla. Sin embargo, una voz lo distrajo.
—Chico —escuchó desde la cadena de montaje.
Antoine vio que uno de los empleados le hacía gestos.
—Te esperan arriba.
Dicho esto, el pequeño trabajador señaló hacia unas escaleras. Al ver los peldaños, el joven ni siquiera tuvo ganas de plantearse con qué misterios estaba a punto de toparse. «Más escalones no, por favor…», se lamentó.
7: El Ministerio
Molesto, Antoine llegó al final de las escaleras, abrió la puerta y entró en una sala nueva. Tenía distintos paneles y monitores, los cuales se parecían bastante a los de una torre de control aéreo. Al fondo de la habitación había un escritorio de metal y, sentado frente a él, estaba el director de la Sección C. Antoine pensó que ese era su cargo debido al vibrante color de su gabardina, distinto al del resto de trabajadores de la cadena de montaje. Por lo demás, su aspecto físico era idéntico.
—Hola, chico. Sé bienvenido —dijo con su dulce voz aflautada—. Acércate, por favor.
Dado que su aspecto no era en absoluto amenazador, Antoine se permitió hablarle de forma despectiva.
—Yo no tengo por qué acercarme a ti.
—Bueno, pensaba que querrías dialogar con tranquilidad y…
—¿Con tranquilidad? ¡¡Dime!! ¡¿Qué está pasando?! ¡Devolvedme a mis padres y parad esta invasión!
El director apretó un botón del escritorio y las pantallas del lugar se encendieron. En ellas se proyectaron imágenes de Maurice y de Adèle. Se lavaban los dientes en el baño, como si nada hubiera ocurrido.
—La retransmisión es en directo. Cálmate, por favor. Tu familia está bien.
Antoine desconfió, pero el director pulsó la tecla de nuevo. Los monitores cambiaron de imagen y mostraron las tranquilas calles de París, por las que varias personas paseaban.
—De verdad, confía en mí. No existe invasión alguna. No venimos a haceros daño, ¡ya lo ves! Venga, acércate y te contaré todo lo que quieras. ¿Cuál es tu nombre?
El director le transmitía una extraña e hipnótica tranquilidad, por lo que el muchacho se tranquilizó un poco.
—Soy Antoine.
—¡Encantado! Puedes llamarme Ôki.
Desde lejos, el director se levantó y extendió la mano para estrecharla con la del joven, pero este no se movió de su sitio.
—Vamos, que no muerdo. Solo te pido que tengas un gesto amable conmigo.
El joven se aproximó con lentitud y, cuando estuvo lo suficientemente cerca del director, le dio la mano en silencio. Al entrar en contacto con su piel grisácea, el muchacho experimentó un pequeño calambre.
—¡AY! ¡Suéltame! ¡SUELTA! —gimió Antoine, retirando la mano.
—Tranquilo, ¡no te asustes! Es por la electricidad estática de la nave. Nos ocurre constantemente.
—Y, ¿para qué me haces esto? ¡Sabías que me iba a doler!
—No lo sabía con certeza. ¡En serio! Confía en mí. La amabilidad es muy importante cuando se habla con alguien por primera vez. ¿No te parece?
Antoine lo miró condescendiente.
—Bien, lo que tú digas. Yo lo que quiero es saber de qué va todo esto que tenéis aquí montado.
—Por supuesto. ¡Por supuesto! Solo una última cosa antes de comenzar, si te parece…
El joven estaba empezando a perder la paciencia.
—¿El qué?
—¿Cómo nos ves?
Contrariado, Antoine se rascó la cabeza, pues no había entendido bien la pregunta.
—Perdona, seré más claro. Seguro que te habrás preguntado por qué eres capaz de entender nuestra lengua o por qué las letras de la entrada están en tu idioma.
—¡Ah! La verdad es que sí… —respondió el chico, interesado.
—Esto se debe a nuestros sistemas de transcripción lingüística y proyección holográfica. Son muy útiles, ya que adaptan nuestro aspecto y forma de comunicación a tu percepción humana.
—Con que «mi percepción humana», ¿eh? ¡Sabía que erais marcianos! ¡Estaba claro!
Decepcionado, el director se dejó caer en la silla.
—Lamento decirte que te equivocas. No somos alienígenas ni nada por el estilo.
El entusiasmo de Antoine se apagó por un momento.
—¿Entonces?
—Enseguida te contesto, ¡enseguida! Pero vamos por partes. Dime, por favor, ¿qué aspecto tenemos para ti? ¿Cómo suena mi voz en tus oídos?
Con una mezcla de timidez e impaciencia, el joven le describió cómo los veía, tanto a ellos como a los viscosos parásitos, y lo enlazó con la historia de su telescopio roto.
—Entiendo, ¡gracias, gracias! Muy original el aspecto que nos has dado. Se nota que tienes imaginación.
Antoine se sintió halagado. Sin embargo, era consciente de que, al haber leído el libro de Momo hacía poco tiempo, Ôki y sus trabajadores guardaban muchas similitudes con los hombres grises.
—En fin, supongo que ahora es mi turno —prosiguió el director de la Sección C, estirándose la gabardina—. Pues, Antoine, yo soy lo que tú entenderías por… un ministro.
—¿Un ministro? ¿De qué partido?
—Del único partido que tenemos.
El joven meditó por un segundo.
—Entonces, ¿esto es un ministerio?
—¡Correcto!
—¿Ministerio de qué? ¿De dónde?
El ministro se levantó y caminó hacia una puerta de la habitación.
—Para entender eso, mejor vamos fuera.
8: El huerto de asfalto
Ôki y Antoine salieron a un balcón exterior rodeado de cristaleras. Desde allí se podía ver tanto la sala de creación de los parásitos como las compuertas por las que eran lanzados a la ciudad. La aeronave volaba muy alto en el cielo, atravesando incontables nubes, y Antoine se sorprendió a sí mismo: aunque tenía muchas ganas de conocer todos los secretos de Ôki, supo disfrutar de este pequeño instante de paz. Su actitud agradó al ministro.
—¿Me dejas los prismáticos? —preguntó, extendiendo su mano.
Antoine se los dio.
—Son del mismo color de vuestra nave.
—¡Bien visto! Ahora, ¿te habías fijado en esto?
Ôki le mostró un pequeño botón que había en la base de los binoculares. Tenía la letra C serigrafiada. El ministro lo pulsó y los prismáticos cambiaron de tonalidad, pasando a un rojo saturado. Además, la C cambió por una I. El muchacho emitió un gemido de asombro y Ôki lanzó una carcajada.
—¡Vamos a hacerlo otra vez!
Al pulsar el botón de nuevo, el color de los prismáticos se volvió azul y la letra F apareció en el aparato.
—¿Por qué cambian?
—Para que lo entiendas, primero tengo que contarte el propósito de este objeto. Principalmente, su función es ayudar a supervisarnos entre los ministerios. Depende del color que esté seleccionado, el aparato nos permite observar cómo trabaja cada una de nuestras secciones.
—Y, ¿qué significan la C, la I y la F?
El ministro se acercó a la barandilla.
—La F viene de… ¡fácil respuesta! —bromeó—. Son las iniciales de los principales productos que fabricamos en cada ministerio.
Ôki se giró hacia Antoine, que no estaba entendiendo nada.
—No te pongas nervioso. Ven, acércate y mira hacia abajo. Eso es. Desde aquí, el mundo parece un gran huerto, ¿verdad?
El joven ladeó la cabeza.
—Bueno, un huerto de asfalto y hormigón, como mucho.
—Sí, pero piensa en cómo era la Tierra hace unos siglos. Más verde. Más azul…
—Ya. Comprendo.
El ministro rodeó con su brazo el hombro de Antoine, que sintió un leve calambre, aunque no dijo nada.
—Por tanto, cuando alguien tiene un huerto, ¿cuál es su trabajo?
—Regarlo.
—Bueno, y podarlo y abonarlo. También habrá que trasplantar, quemar los rastrojos…
—Ajá…
Ôki se detuvo por un momento.
—Esa, por así decirlo, es nuestra función aquí.
El chico se apartó del ministro y lo observó con temor.
—Nos… ¿nos estáis cultivando como si fuéramos lechugas?
9: Revelaciones
El ministro sacudió la cabeza, restándole importancia a las preocupaciones de Antoine.
—Sí, pero tranquilo, ¡somos buenísimos en nuestro trabajo!
El joven se encontraba atónito.
—¿Con qué nos regáis? ¿Con qué nos abonáis?
—Pues, ¡con muchas cosas! ¡Una por cada sección! Entiéndelo, sois una raza compleja y muy, muy delicada. Por ejemplo, vamos a ver este de aquí.
Ôki señaló la F azul de los binoculares y apuntó hacia un lugar en el cielo, a doscientos metros por encima de sus cabezas.
—Ahí tienes a nuestro Ministerio de la Felicidad. Ahora mismo, está parado.
El ministro devolvió los prismáticos al joven, que miró en esa dirección. Allí flotaba una gigantesca nave azul con la forma de un paraguas plegado. No emitía ninguna luz, dando la sensación de encontrarse inactiva. Ôki le pidió los binoculares otra vez y cambió de letra.
—Vamos a ver este. La T de Tristeza. Ahhhh… Están como nosotros. Míralos. ¡Máxima productividad!
Antoine tomó los prismáticos. Un poco más arriba de la zona en la que estaba el Ministerio de la Felicidad, se formaba un rebosante y gigantesco lago negro. De él llovían unas criaturas con forma de finas culebras. Estas caían hacia las calles de París y, al entrar en contacto con los transeúntes, se introducían por sus fosas nasales. Entonces, sus huéspedes comenzaban a temblar, a toser y a llorar.
—¡Qué crueldad! —criticó el muchacho.
A su lado, Ôki suspiró.
—Ahora no es tiempo de alegría para vosotros.
—¡¿Quién te crees tú para decidirlo?!
—Antoine, recuerda. Nosotros cultivamos el mundo. Podemos permitirnos ciertas licencias.
—¿Licencias? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué sois? ¿Ángeles o algo parecido?
El ministro negó con la cabeza y paseó por la cubierta de la nave.
—Veo que piensas que, más arriba del ser humano, solo existe lo divino. Es algo común a tu especie, y cien por cien incorrecto.
Ôki señaló al cielo.
—Somos terrícolas, pero de una raza diferente a la tuya. Más avanzada en algunas cosas, y menos desarrollada en otras.
La rabia que Antoine sentía desapareció. Algo le susurraba que prestara atención.
—En realidad, tenemos un montón de cosas en común. ¡Sí, sí! Por ejemplo, vosotros los humanos necesitáis de la naturaleza para alimentaros. ¿Cierto? Pues nosotros vivimos de la energía que desprendéis. Nada más y nada menos.
El joven abrió los ojos de par en par.
—Suena peor de lo que parece. Ya te lo he dicho antes, Antoine, somos una raza tranquila y no queremos haceros daño. Piensa en tu familia. Hace años que los implantamos, y ¡están perfectamente!
Ôki argumentaba con dulzura y elocuencia. No obstante, el muchacho consiguió separar la forma del fondo en las palabras del ministro y reaccionó con firmeza.
—No… me estás engañando. Sois unos ladrones. Sin vosotros, ¡podríamos llegar mucho más lejos!
—Lo mismo que un árbol crecería libre si no lo talarais para serviros de su madera. Te lo vuelvo a repetir, ¡somos muy parecidos a vosotros!
Apesadumbrado, Antoine bajó la cabeza. El ministro dio una bocanada de aire y continuó.
—Aun así, mira todo lo que habéis sido capaces de crear en la Tierra. Nosotros no somos tan rápidos y por eso hay que equilibrar la balanza.
Ôki se frotó el vientre.
—Os enviamos grandes emisiones de alegría, perdón y generosidad, pero tenemos que compensarlo con ciertas partidas de enfermedades, miedo, ira… o lo que fabricamos aquí, en la Sección C: la Culpa. En fin, se hace tarde. ¿Volvemos?
Antoine aceptó desencantado. Necesitaba volver a casa. Abrazar a Maurice. A Adèle. A Isidore.
Regresaron a la sala de control y, aunque al ministro se le notaba cansado, el muchacho sacó fuerzas para lanzarle una última batería de preguntas:
—¿Estáis en contacto con mi Gobierno?
—Qué va… no. Para nada.
—Y, ¿por qué no dejáis de ocultaros? Podríamos convivir todos juntos.
—Preferimos esta forma de coexistencia secreta. Delante de un tigre, no se puede aparecer sin más. Por muy buenas que sean nuestras intenciones.
—¿Eso pensáis sobre nosotros?
—Un poco, sí.
—Entonces, si yo soy un tigre para ti, ¿por qué me has hecho subir a tu nave?
El ministro se paró, se apretó el vientre y eructó.
—Los tigres, digamos, pueden ser muy… nutritivos, si se sabe cómo cazarlos.
Antoine se atemorizó.
—No… ¿no voy a volver a ver a mis padres?
El ministro hizo una mueca de disgusto.
—Uy, ¿por qué no?
Lágrimas se deslizaron por las mejillas del muchacho.
—Yo…
—Ves demasiadas películas, Antoine.
El joven intentó responderle, pero Ôki no lo permitió.
—Lo que tenía que hacer contigo, ya lo he cumplido: te he dado información a cambio de alimento. Ahora volverás a casa, y yo dormiré durante un par de días.
Ôki volvió a eructar y sonrió misterioso.
—El jueves hay mercadillo en Egipto y no quiero perdérmelo por nada del mundo.
Antoine se quedó boquiabierto.
—Por cierto, te recomiendo encarecidamente que no hables sobre nosotros —susurró el ministro, a la vez que le quitaba los prismáticos—. Primero, porque nadie te creerá. Segundo, porque te acabarían encerrando en una institución. Tercero, porque tendríamos que volver a visitarte… en otros términos.
—¿Qué?
—¡No te asustes, querido! Tranquilo, todo irá bien. Pero recuerda, somos un secreto para los humanos. Y así tiene que continuar.
Al muchacho se le heló la sangre, aunque no tuvo tiempo de responder. Un flash púrpura brilló tres veces, y Antoine desapareció.
10: El desayuno
A la mañana siguiente, el joven despertó en su cama. Estaba sudado y tenía fiebre.
—¡Cariño! Ven a desayunar.
La voz de su madre lo relajó. Se permitió remolonear cinco minutos más y, después, se dirigió a la cocina. Allí estaban Maurice, Adèle e Isidore.
—Buenos días, mi amor.
El joven los abrazó para tocarles la espalda. Todo parecía normal. Ni rastro de los parásitos.
—¿Qué tal el eclipse?
—Bien, mamá.
—Me hubiera gustado verlo contigo, pero estábamos tan cansados que nos dormimos enseguida.
Maurice acercó un bol de cereales a su hijo, que estaba sentándose a la mesa para desayunar.
—Toma, Antoine, ¡así empezarás el día con fuerza! Estás un poco pálido.
El joven seguía dudando. Desconocía si su potente imaginación le había jugado una mala pasada. Dirigió la vista a su gato, que estaba bebiendo el agua de su platito.
—Isidore, y tú ¿cómo estás?
El felino pasó de él y continuó hidratándose.
—Pffff… pues vaya —rezongó el muchacho, llevándose una cucharada de cereales a la boca.
—Por cierto, ya me dijo papá que vuestra aventura por el rastro fue todo un éxito —dijo Adèle—. ¿Te cayó bien la vendedora?
Antoine dio un brinco en la silla.
—Dirás el vendedor.
—No, no, hablo de la chica tan guapa que os consiguió los prismáticos —respondió su madre.
—Exacto. La del tenderete de artículos raros —agregó Maurice.
Una sonrisa se dibujó en el rostro Antoine. «Ese fue el aspecto que tuvo Ôki para ti, ¿eh, papá?».
—Sí que me cayó bien, sí —respondió el muchacho.
Satisfecho al comprobar que todo había ocurrido realmente, tomó otra cucharada y se comió los cereales a buen ritmo. Se sentía como un tigre en libertad. En el fondo, no le parecía tan malo saber que, arriba, en el cielo, alguien se estaba ocupando del mundo.
¡FIN!

Audiodescripción de las ilustraciones del cuento
Icono: unos prismáticos antiguos reflejan en los cristales una especie de silueta ovalada y oscura de la que emergen tres tentáculos. En la parte metálica que une ambas lentes, hay una letra impresa: la C.
Ilustración: en el centro de una cocina antigua, con la mirada desencajada y unos prismáticos en su mano izquierda, Antoine observa a Maurice y a Adèle. Ellos están frente a su hijo y miran de perfil hacia la derecha, ataviados con sendos delantales y arremangados.
El padre, situado en el tercio derecho de la ilustración frente a la pila de fregar, sostiene un plato y un trapo. Su brillante cabello moreno está engominado hacia atrás y lleva una camisa blanca, pantalones de talle alto y una estrecha corbata negra. La madre, que aún lleva los labios pintados, está detrás de su marido, peinada estilo pinup. Viste una camisa entallada con estampado de cuadros y una falda que le llega hasta la rodilla. Ambos sonríen y tienen los ojos cerrados, ajenos a las criaturas que los han parasitado. Estas, con la forma de una curva babosa de liso caparazón, ocupan casi toda la espalda de sus huéspedes y extienden los tentáculos hacia sus cuellos. Aunque la parte exterior de los engendros parece gruesa y resistente, por debajo de ella se aventuran detalles de lo que parece ser una carnosa estructura de ventosas.
Frente a Maurice hay una ventana abierta y de ella brota una intensa luz que invade la cocina. Esta ilumina la figura del joven Antoine, que viste una camisa de manga corta con rayas verticales, unos pantalones largos y unos zapatos de calle. El muchacho tiene los ojos tan abiertos como la boca, y está representado frontalmente.
Antes de terminar, recuerda que el estilo visual de las pistas y las ilustraciones está descrito en este enlace.
Autor y © del proyecto y los textos: Miguel Ángel Font Bisier